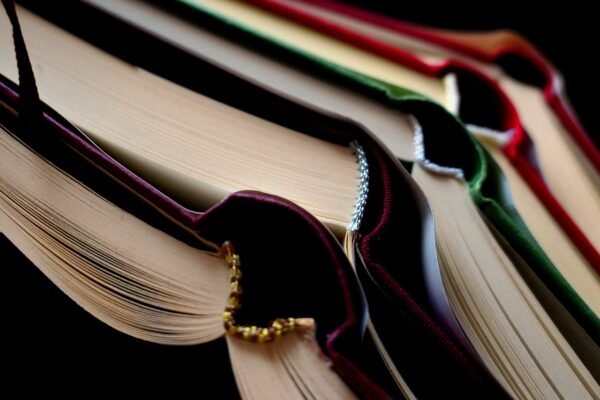El papel de la confesión en la renovación cristiana.
por Denise Kohlmeyer
Desde muy temprana edad, la confesión fue alentada como parte de mi educación religiosa. Sin embargo, a menudo me daba vergüenza ir a confesarme, pensando que era una persona horrible por tener que hacerlo. Y tenía que confesarme públicamente, caminando por el santuario de la iglesia lleno de gente hasta una pequeña habitación que parecía un armario. Creía que todos observaban mi progreso. Sabían a dónde iba, lo que estaba haciendo. Me sentí humillada, pero lo hice porque me dijeron que era algo bueno.
No fue hasta más tarde en la vida, cuando comencé a tomar mi fe más en serio, más personalmente, que cuestioné esta práctica (y muchas otras). Me sumergí en las Escrituras para buscar respuestas.
Dios me iluminó sobre la necesidad y el razonamiento de la confesión. Me mostró que la confesión, como la había experimentado al principio, no debe ser un acto de humillación sino de humildad. No es para avergonzar sino para emancipar. No se trata de una práctica reglamentaria ni ritualista, sino de un examen personal y periódico del alma.
Descubrí maravillosamente que la confesión, es un regalo — un regalo de gracia que restaura nuestra relación rota con Dios y refresca nuestras almas agobiadas por el pecado.
Pasos hacia la salvación
Esta fue la primera pregunta que me hice: ¿Por qué necesito confesar mis pecados? La respuesta se encuentra en los primeros capítulos de las Escrituras. Después de que Dios creó a los dos primeros humanos en el Jardín del Edén (Génesis 1-3), les dio el edicto de evitar comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Lo escucharon? No. Comieron y se despertaron instantáneamente a su desnudez. Este acto rebelde marcó el comienzo del pecado, que la Biblia llama anarquía (1 Juan 3:4). El pecado es desobediencia, una violación de la ley de Dios.
Debido a que Adán y Eva rompieron esa primera ley, fueron desterrados del jardín, quedando separados física y espiritualmente de Dios. Y cada ser humano nacido desde ese evento crucial ahora lleva este pecado original en su ADN espiritual. Ningún ser humano puede vivir de manera perfecta o pura. No puede guardar los mandamientos de Dios. Los quebrantamos a diario, ya sea en pensamiento, palabra u obra. Por eso, necesitamos la confesión, lo que significa que estamos de acuerdo con un Dios santo y justo acerca de nuestra condición espiritual: depravada y merecedora de condenación. La confesión, por tanto, es el don que Dios nos dio por el cual escapamos de Su justa ira y hallamos misericordia, gracia, perdón y restauración.
Uno de nuestros primeros actos de confesión, entonces, es aceptar que Dios es santo y nosotros no — que como pecadores incapaces necesitamos ser salvos, que solo por medio de la fe en Jesucristo y Su expiación es posible la salvación. Estamos de acuerdo en que por medio de la sangre derramada de Jesús somos limpiados de toda maldad y hechos espiritualmente puros de nuevo, y por lo tanto aceptables a Dios.
Otro paso implica confesar (declarar) que Jesús es el Señor y es el Hijo resucitado de Dios (Romanos 10:9, 10). Esta declaración verbal anuncia a los demás que Jesús es el Señor de nuestras vidas, que ninguna otra persona —ningún gobernante, político o celebridad— tiene derecho a nuestro corazón, y que nuestra lealtad pertenece solo a Jesús.
Sin la confesión, nos quedamos en nuestro estado natural y pecaminoso de depravación, destinados a la destrucción eterna, separados para siempre de Dios. Y aunque la confesión es dolorosa y requiere que dejemos de lado nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra voluntad propia y nuestra justicia propia, es el don que nos restaura a una relación familiar íntima con nuestro Padre.
Descanso para nuestras almas
¿Necesitas descansar? Jesús dice: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas” (Mateo 11:28, 29).
La confesión nos libera de todos los pecados que nos agobian y nos hacen sentir culpables. Ven a Jesús, que escucha sin juzgar ni censurar, donde otros sí lo harían. De hecho, ven sólo a Jesús. No necesitamos confesarnos con otra persona, porque no nos puede dar el descanso sobrenatural y espiritual que nuestras almas anhelan y necesitan desesperadamente. Como los fariseos de antaño, algunos nos agobiarán con más obras, como prescribir oraciones o recomendar el servicio como medio para aliviar la culpa.
No, el maravilloso descanso y refrigerio que Jesús proporciona no requiere nada más que una humilde y voluntaria aceptación. Y la recompensa es múltiple: encontramos una paz insondable, una gracia que no merecemos y un perdón infalible en todo momento.
Renovación continua
Aunque encontramos un descanso salvífico de una vez y para siempre por medio de la fe en Jesucristo, todavía caeremos en pecados ocasionales. Seguimos siendo débiles y vulnerables en este lado del cielo y miserablemente propensos a desviarnos por el mal camino. Es inevitable que sucumbamos a las tentaciones de nuestra propia carne, cediendo a la ira o la impaciencia, diciendo una mentira o tal vez cometiendo un pecado más atroz.
Luego está Satanás, ese “ladrón que viene a hurtar, matar y destruir” de cualquier manera que pueda (Juan 10:10). Su presa favorita son los hijos de Dios, desde tiempos inmemoriales. Pensemos en Noé, que se emborrachó y se quedó desnudo dentro de su tienda (Génesis 9:20-27). Pensemos en Abraham, un mentiroso en serie (12:10-20; 20:1-18). Pensemos en Moisés, que mató a un capataz egipcio (Éxodo 2:11-12). O Pedro, que a menudo era imprudente y sufría del síndrome de meter la pata (Mateo 16:21-23; Lucas 22:54-60).
Si los más grandes santos de Dios cayeron, con toda seguridad nosotros también lo haremos. De ahí la necesidad de la práctica continua de la confesión, para recibir una renovación espiritual continua.
Que maravilloso es que “si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). El perdón de Dios siempre está disponible para el confesor humilde y sincero.
Remedio relacional
Aunque la mayoría de las confesiones se hacen en privado, entre el santo y el Salvador, en al menos dos casos la confesión es un asunto público: cuando buscamos rendir cuentas por un pecado determinado y cuando hemos hecho daño a otra persona.
Santiago 5:16 dice: “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados”. También, Gálatas 6:2 dice que debemos “sobrellevar los unos las cargas de los otros”. Cargas se traduce en griego como “problemas”. Esto puede ser cualquier tipo de problema, incluido el pecado.
Dios quiere que estemos en comunidad con otros creyentes. Un aspecto de estar en comunidad es la responsabilidad mutua de mantener la pureza y la santidad individuales, lo que también ayuda a preservar la unidad del cuerpo.
Además, mantener la unidad significa pedir perdón y reconciliarse (si es posible) con aquellos a quienes hemos hecho daño. Si bien no podemos forzar el perdón, debemos hacer todo lo posible para vivir en paz con los demás en la medida de lo posible (Romanos 12:18). Si la otra persona se niega a perdonar, entonces ella cargará con la culpa.
Dios desea que nadie perezca, sino que todos lleguen a la salvación (2 Pedro 3:9). Esto requiere que toda lengua confiese a Su Hijo como Señor y le entregue su vida en completa rendición (Filipenses 2:11). Dios también desea una relación continua y sin obstáculos con Sus redimidos y que ellos la tengan entre sí. Todo esto es posible mediante el don gratuito de la confesión. Espero que sea una práctica humilde y permanente entre el pueblo de Dios, por el bien de la restauración salvífica y el descanso, la renovación y el refrigerio espiritual continuos y las relaciones familiares armoniosas.