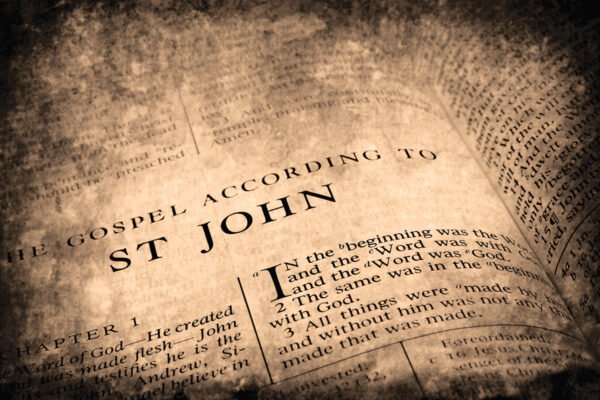Dando gracias al Padre . . . El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo . . . Él es la imagen del Dios invisible (Colosenses 1:12, 13, 15).
Cuando tenía ocho años, me entusiasmaba la posibilidad de un eclipse solar. Había visto un programa de televisión cómico que describía un eclipse como un cambio repentino de la luz a la oscuridad, como si el sol fuera una luz gigante en el cielo que pudiera apagarse con un interruptor.
Así que ese día esperé un acontecimiento espectacular como el que había visto en la televisión. El eclipse comenzó y yo estaba observando el cielo. No estaba pasando nada. Todo a mi alrededor seguía brillando como cuando era de día. Eché un vistazo al sol, ignorando la advertencia de mi madre de que si lo miraba directamente me quedaría ciega.
El eclipse solar no fue tan emocionante como esperaba. Pasé el resto del día aterrorizada de que mi visión comenzara a disminuir porque había mirado al sol. Me preguntaba si ocurriría de golpe o poco a poco. Afortunadamente, mis temores eran infundados y no perdí la vista.
Pero podría haberlo hecho. Si una persona mira directamente al sol durante un par de minutos, puede causar daños permanentes en la retina y ceguera. Aunque el sol está a casi 100 millones de millas, nuestros ojos no pueden absorber la intensidad de su brillo.
Hay otra cosa que no podemos asimilar, que no podemos absorber en su totalidad: el brillo puro de Dios, el Creador de mil millones de soles, el que brilla más que todas las estrellas del cielo juntas. La gloria pura de Dios, la inmensidad de Su pureza y justicia, es demasiado grande para que la contemplen nuestros cuerpos mortales y pecadores.
Creador visible
En el Antiguo Testamento, Moisés pidió contemplar la gloria de Dios, pero se le dijo: “No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá” (Éxodo 33:20). Sorprendentemente, Dios permitió que Su bondad pasara ante Moisés, pero no permitió que Su siervo contemplara Su rostro.
La historia no siempre fue así.
En los albores de los tiempos, todas las cosas fueron creadas. La frígida inmensidad de la nada fue movida por el poder de un Espíritu que se movía sobre las aguas profundas. Algo surgió de la nada por la palabra de un Dios omnipotente, y nació el universo.
La luz atravesó las tinieblas. El color y la maravilla aparecieron y se expandieron. Comenzó el tiempo, fluido pero constante, y este mundo respiró por primera vez. Aparecieron las estrellas, cada una con su nombre. Los planetas cayeron en órbitas variables. Los sistemas solares se convirtieron en galaxias que se extendieron por un universo más vasto de lo que la mente puede comprender.
Y en esta tierra, el cielo azul de día e índigo oscuro de noche, y las puestas de sol de todos los colores, se extendían a lo largo del horizonte. Las hierbas de todos los tonos de verde y los árboles, alcanzaron gran altura, y las criaturas empezaron a nadar y a volar y correr y patalear.
Todas las cosas fueron declaradas buenas por su Hacedor, y ese Hacedor caminó sobre la tierra que Él formó. Caminaba al fresco del día con el hombre y la mujer que formó del polvo. ¿Cuál es la implicación de esto? El hombre podía contemplar a su Creador cara a cara.
Cerrando la brecha
Pero entonces el primer hombre y la primera mujer fueron tentados. Sucumbieron. Cayeron, y con ellos, la tierra. Los cardos y las espinas brotaron entre la perfección. La malicia se mezcló con la inocencia en la mente del hombre.
La muerte y todos los matices del dolor arrojaron su sombra sobre la creación, y la pureza dejó de existir. Ningún hombre podía mirar a Dios porque un gran abismo se interponía entre la humanidad y su Creador. Ese abismo era el pecado, que no podía resistir la presencia de un Dios puro y santo. Sería consumido, lo que significa que cualquiera que contemplara el rostro de Dios sería igualmente consumido.
Para cerrar esa brecha que se extiende tan lejos como los cielos están de la tierra, Dios hizo un camino. Imprimió Su imagen — Su semejanza, Su perfil, Su representación — en Su Hijo. Como no podíamos comprender la inmensa santidad del Padre, el Hijo levantó el velo que cubría los reinos y entró en nuestro humilde mundo.
En el primer capítulo de su Evangelio, el apóstol Juan nos dice: “A Dios nadie le vio jamás” (Juan 1:18). Pero Juan, junto con Pedro y Santiago, contempló algo que ningún otro había visto jamás: Vio a Cristo transfigurado en la cima de una montaña. Vio a Cristo en Su gloria y comprendió que Dios superaba esa visión y trascendía su comprensión humana.
Jesús se convirtió en la imagen del Dios invisible, y por medio de Él podemos contemplar la gloria de Dios.
La imagen de Dios
Un rayo de luz solar puede viajar por el espacio cientos, miles, millones de millas y no iluminar nada. Una partícula de roca que atraviese la atmósfera entre la Tierra y el Sol podría ser iluminada por los rayos solares, pero la inmensa extensión del espacio se encuentra en la más absoluta oscuridad.
La luz permanece invisible a menos que tenga un objeto sobre el cual brillar.
Sin embargo, cuando la luz del Sol, a 94 millones de millas de distancia, llega por fin a la Tierra, cuando posa y se refleja en las superficies que nos rodean, miramos a nuestro alrededor, y la vemos. Vemos brillantes amaneceres dorados y rosados. Vemos majestuosos atardeceres de rosa y violeta.
Contemplamos todo lo que el sol ilumina entre el brillo del amanecer y la belleza del atardecer. La luz filtrándose a través de las hojas de un árbol, brillando tan intensamente que el verde es casi transparente. La luz que se refleja en las gotas de agua de la atmósfera, formando un arco iris que dibuja el cielo. La luz bailando sobre la superficie de un lago, deslizándose sobre las ondulaciones del agua.
La luz del sol se refleja en cien, mil, un millón de cosas, y somos bendecidos con luz, color y belleza. Sentimos el calor, el viento y la lluvia, y nada de esto es posible sin la luz del sol que brilla sobre las imágenes y las atraviesa, calentándolas y dándoles vida.
La luz radiante y gloriosa de Dios necesitaba un objeto que la iluminara para que no nos cegara mirar directamente al sol. Jesús, la imagen del Dios invisible, se hizo carne, sangre y hueso para que pudiéramos ver cómo es un Dios encarnado.
¿Y cuál es la imagen que nos muestran las Escrituras, registradas por quienes caminaron con Él, le conocieron y fueron amados por Él? Una imagen de compasión y consuelo. De sacrificio y dolor. De paz y oración. De sanidad y dolor. De amistad y perdón. De amor y luz.
Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Él fue, sirve como la imagen del Padre. Extendiéndose para curar, bendecir y perdonar. Para mostrar compasión, decir la verdad y sacrificar Su vida. Esta es la imagen del Dios invisible.
La Luz del mundo brilló en las tinieblas. La Imagen dio vida a la luz. Disfrutamos del calor, nos deleitamos con el color y la belleza que contemplamos y, en lugar de cegarnos, por fin empezamos a ver.