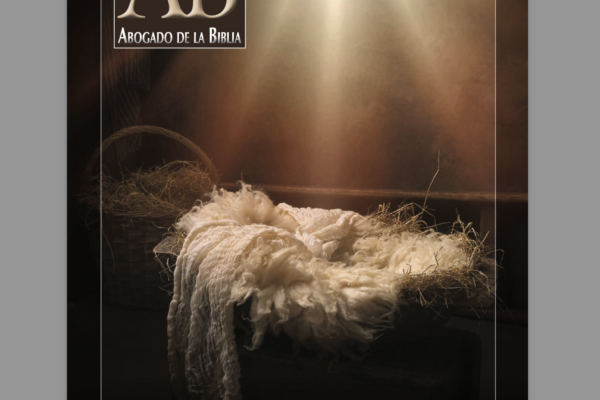En un mundo perfecto, es fácil ser amable con los demás porque ellos lo son con nosotros. Incluso estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás porque ellos se han sacrificado por nosotros. Creemos que es justo devolverles el favor porque se lo merecen.
Este fuerte sentido de la equidad, o justicia, es parte de nuestra naturaleza humana. Podemos ser generosos con quienes son generosos con nosotros.
Sin embargo, desde la Caída, no todo el mundo es amable, y no todo el mundo juega limpio. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a la injusticia? Nosotros no tenemos una respuesta, solamente hay una a través de Jesús, el Hijo de Dios.
Justicia contra la venganza
Elija cualquier parque infantil de cualquier cultura y observe lo que ocurre cuando un niño empuja a otro. Inevitablemente, el niño empujado devolverá el empujón. Así es la naturaleza humana.
La ley de Dios establece nuestro derecho a ser tratados con dignidad y respeto. Por eso, cuando alguien infringe esa ley siendo poco amable o injusto con nosotros, nos sentimos plenamente justificados para devolver mal por mal porque creemos que se lo merecen. Lo llamamos justicia, pero en realidad es venganza. Proverbios 16:25 dice: “Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte”.
La ley de Dios nos exige que tratemos a los demás con dignidad y respeto, punto. No hay cláusula de escape para cuando somos maltratados. La ley de Dios pide que vayamos al frente con bondad, no que sigamos con bondad. Nuestro trabajo es confiar en que Dios es bueno y justo. Él ve las injusticias que sufrimos, y se ocupará de ellas a su debido tiempo.
El apóstol Pablo hace hincapié en esto:
No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: “Mía es la venganza; yo pagaré”, dice el Señor. Antes bien, “Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta”. No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien (Romanos 12:19-21).
Pensamos que somos buenos porque deseamos que se haga justicia y que prevalezca el bien. Este deseo dado por Dios es verdaderamente bueno, pero también tenemos otros deseos fuertes y conflictivos dentro de nosotros. Erróneamente pensamos de nosotros mismos como buenos porque erramos al juzgar nuestros actos como fruto de nuestra naturaleza. Una naturaleza buena no devuelve mal por mal; vence el mal con el bien. ¿Lo hacemos nosotros?
La injusticia en este mundo nos pone a prueba y revela quiénes somos realmente. Cuando nuestro deseo de justicia nos lleva a devolver mal por mal, descubrimos que no somos las personas buenas que creíamos ser. Queremos hacer el bien, pero nos falta el poder para hacerlo.
Pablo lo describe así en Romanos 7:
Yo sé que en mí (en mi carne), es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí (vv. 18-20).
Autores de maldad
Con sólo un fuerte sentido de la justicia, no podemos hacer nada para seguir siendo justos en un mundo injusto. A medida que el mal y la impunidad se extienden como un gas venenoso, inhalamos sus vapores mortales. Sofoca nuestra inclinación a obedecer la ley moral de Dios. ¿Por qué debo seguir las reglas cuando nadie más lo hace? No es justo para mí.
El mal persiste en este mundo a través de tales actitudes y de cómo las llevamos a cabo con nuestras acciones. Nos convertimos en autores del mal cuando descargamos nuestra ira por las injusticias. No soy amable con el empleado del supermercado porque alguien me quitó el espacio para estacionarme. Como yo fui grosero con el empleado de la tienda, ahora él no es amable con el siguiente cliente. Y así sucesivamente. En lugar de superar el mal con el bien, perpetuamos el mal envenenando el día de otra persona porque alguien envenenó el nuestro.
Hemos visto las repetidas espirales de muerte de la humanidad en la decadencia moral antes del Diluvio y en los corazones endurecidos de los elegidos de Dios antes de la primera venida de Jesús. También lo vemos en el amor de muchos que se ha enfriado ahora en la era del cristianismo antes de la segunda venida de Jesús. Esto se debe a que nuestra naturaleza humana desea lo que es justo y bueno, pero carece del poder para hacerlo. Abandonada a sí misma en un mundo injusto, la humanidad abandona su propia naturaleza para abrazar una naturaleza malvada. Esta naturaleza que se autojustifica comete descaradamente actos de inmoralidad, violencia e injusticia — irónicamente, todo en nombre de la justicia.
Luz del mundo
Afortunadamente, hay buenas noticias, según Mateo 4:16: “El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz; sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido”. Esa luz es Jesús.
El mensaje del evangelio del cristianismo es único entre todas las religiones, las cuales dicen que el hombre se salva a sí mismo haciendo méritos para su propia salvación. En otras palabras, Dios salva a los buenos. Pero sólo el cristianismo dice que el hombre no puede salvarse a sí mismo, porque no hay personas intrínsecamente buenas. Sólo Dios es bueno. Por eso Dios, en Su gran amor, envió un Salvador: la Luz del mundo.
El cristianismo no es una autoayuda; no podemos arreglarnos a nosotros mismos, porque la bondad no viene de nosotros. Dios quiere sanarnos, pero esa sanidad requiere que confiemos en Él para la salvación.
El Evangelio de Juan dice:
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él (3:16, 17).
Dios nos ama incondicionalmente, como dice Pablo: “Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8). Dios envió a Su Hijo único, Jesús, para pagar por nuestros pecados y satisfacer las exigencias de la justicia por nosotros. Aunque Su amor es incondicional, la salvación tiene condiciones. Aunque Dios ofrece la salvación a todos, sólo la recibimos si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Gracias a Jesús, no estamos condenados por nuestros pecados:
“El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos” (Juan 3:18, 19).
Cordero de Dios
Hay más buenas noticias para nuestra naturaleza pecadora. Jesús vino a la tierra como el cordero expiatorio (Juan 1:29), la manifestación física de la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, se sacrificaban corderos para cubrir los pecados del pueblo. Nadie esperaría que Dios cumpliera con ese papel.
Si bien Jesús es completamente Dios, también se hizo completamente humano. (ver “Preguntas y Respuestas”, p. 11). Como humano, Jesús se enfrentó a las mismas limitaciones, problemas, tentaciones y miedos que nosotros. Además, durante toda Su vida en la tierra, cargó con el peso de la razón por la que había venido. Aquella noche en el Huerto de Getsemaní, cayó sobre Él todo el peso de una aterradora crucifixión. En Su humanidad, Jesús luchó por encontrar fuerzas y pidió a Sus amigos que oraran con Él, pero ellos se durmieron.
En Su lucha contra el abrumador impulso de salvarse a Sí mismo de la brutalidad que se acercaba, Jesús sudó grandes gotas de sangre. El terror intentó consumirle. Cada fibra de Su humanidad gritaba: “¡Corre, corre!”. ¡Oh, qué horror! Pero Él se quedó por ti y por mí.
Jesús se enfrentó a la ira de un Dios santo contra el mal, manifestada en la crueldad de los hombres y la brutalidad de una crucifixión, una ira justa que había sido destinada a la humanidad.
Creciendo en gracia
La gracia nunca es gratuita; siempre le cuesta a alguien. El Padre y el Hijo pagaron ese precio por nosotros.
La única respuesta racional al acto sacrificial de Dios de dar a Su único Hijo, y al acto sacrificial de Jesús de darse a Sí mismo, es una gratitud desmesurada. Nosotros entramos en una relación de amor con Dios cuando entregamos nuestras vidas a Aquel que dio Su vida por nosotros. Cuando lo hacemos, entramos a Su gracia.
A cambio, Él nos da el poder de Su Espíritu.
En Su gracia, podemos trascender nuestra necesidad de justicia, porque ya no estamos bajo la ley. Sin embargo, Dios no nos quita nuestros derechos bajo la ley. Más bien, es nuestra responsabilidad renunciar a nuestros derechos a medida que crecemos en Su gracia. Su presencia en nosotros nos da el poder de amar a los demás incondicionalmente como Él nos ama. Podemos perdonar porque Él nos perdonó. Podemos sufrir la injusticia de otros porque Él sufrió la injusticia nuestra, por nosotros.
El cristianismo no se basa en un principio, sino en la persona de Jesucristo. A través del poder de Su Espíritu en nosotros, Su buena naturaleza crece dentro de nosotros a medida que nos desprendemos de nuestra vieja naturaleza. ¡Y eso es una buena noticia!