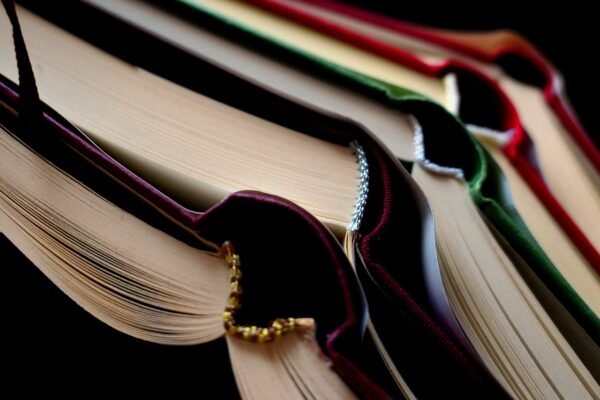por Denise Kohlmeyer
El 4 de julio de 2001, di a luz a una niña sana a las 11:46 p.m. Irónicamente, tuvieron que llamar a mi médico para que bajara de la azotea del hospital dos horas antes, porque estaba viendo los fuegos artificiales de la zona.
Aunque a mi “explosiva” hija no le gusta compartir esta festividad patriótica con millones de personas (antes le decíamos que los fuegos artificiales eran para celebrarla), es una historia divertida de contar. ¡Y desde luego está grabada en mi memoria!
Como la mayoría de las madres, sé las fechas y horas exactas del nacimiento de mis hijos. Durante el primer año de vida de cada uno, bordé en punto de cruz los detalles de su nacimiento — nombre, peso, altura y fecha de nacimiento) y los enmarqué. No porque necesitaba que me lo recordaran, sino porque me encantan esos recuerdos tan entrañables.
Dios encarnado
Esto no puede decirse de Jesús, quien siempre ha existido. Su Ser no comenzó cuando fue concebido en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo y nació nueve meses después. «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley», afirma Gálatas 4:4.
En un momento y lugar específicos de la historia —en el año 4 a. C., en la primavera, durante la época del nacimiento de los corderos, en la ciudad de Belén— Jesús se encarnó, Dios en forma humana. A Su naturaleza divina, ya existente, se le añadió carne y sangre.
Las Escrituras también afirman la verdad de que Jesús precedió a la creación, afirmando que en realidad Él la supervisó como Dios, con Dios: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho» (Juan 1:1-3).
El Nuevo Testamento apoya además la obra de Jesús en la creación:
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él (Colosenses 1:15, 16).
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo (Hebreos 1:2).
Más tarde, como el encarnado, Jesús proporcionó suficiente apoyo para Su preexistencia: «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese» (Juan 17:5).
Durante milenios, la cristiandad ha aceptado la preexistencia de Jesús. Los primeros padres de la Iglesia incluso elaboraron el Credo de Nicea —su versión de un acta de nacimiento— que afirmaba esta verdad: “Creemos en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, eternamente engendrado del Padre, Dios de Dios, Luz de Luz, de Dios verdadero a Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre». Nunca ha habido un momento en que Jesús no existiera. Siempre lo ha sido. Siempre lo será.
¿Cómo impacta y debería impactar esta doctrina a nuestra fe y a nuestra jornada espiritual?
Salvación segura
Ningún humano caído y finito — por muy poderoso, noble o sabio que sea — podría asegurar jamás la salvación eterna para la humanidad pecadora. Un sacrificio humano nunca sería suficiente para redimir nuestro quebrantamiento. Si fuera posible, se consideraría un logro humano — lo que las Escrituras llaman resultado de las obras (Efesios 2:8, 9). En cambio, la salvación solo llega solamente por gracia.
Solo un ser preexistente no corrompido por el pecado (lo que significa que debía haber existido antes de la Caída) podía asegurar nuestra salvación. Ese ser divino es Jesús. Su preexistencia, junto con su naturaleza inmaculada, lo hizo excepcionalmente apto para ser el sacrificio perfecto e intachable que apaciguaría la santa ira de Dios y expiaría los pecados de la humanidad. Su naturaleza divina y preexistente hizo posible que no solo muriera, sino que después resucitara — algo que un simple mortal no podría hacer.
Porque Jesús fue, es y siempre será, solo Él tiene la propensión a perdonar los pecados y hacer a una persona justa, el poder de vencer el pecado y la muerte, y la promesa de asegurar la vida eterna.
Regalo verdadero
Porque la salvación no es un logro humano, sino a través del Único preexistente, es realmente un regalo — dado libremente (incondicional e inmerecido) y que debe ser recibido libremente por gracia solo a través de la fe (pistis, creencia, confianza, fiabilidad).
Y como la salvación es un don de Dios, debe atribuirse únicamente a Dios, alcanzada mediante el sacrificio de Su Hijo unigénito. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención;para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor» (1 Corintios 1:30, 31).
Fe única
Ningún otro sistema de creencias en el mundo puede afirmar que su fundador existió antes de tiempo — ni el hinduismo, ni el budismo, ni el taoísmo, ni el sintoísmo, ni la Nueva Era, ni ninguna otra filosofía. Cada religión comenzó con la agencia humana, con una persona que inició un movimiento terrenal que incluía un conjunto estricto de preceptos, creencias y prácticas para sus seguidores: raparse la cabeza, adoptar un estilo de vida monástico, honrar a los antepasados, observar el karma, hacer votos de pobreza o celibato, abrazar la reencarnación, realizar baños rituales o innumerables otras costumbres.
Más importante aún, esos fundadores no eran Dios: omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, eternos, justos, inmutables, soberanos, autosuficientes. Nacieron pecadores, como el resto de la humanidad. Su poder, aunque potencialmente potente en términos humanos, era y sigue siendo limitado y, en última instancia, inútil.
Sus vidas o actos no pudieron salvar a las personas de sus pecados, de la condenación eterna. Sus muertes fueron definitivas; permanecen en la tierra hasta hoy, en descomposición, esperando su propia resurrección y juicio al final de los tiempos.
Sin embargo, debido a la naturaleza divina y preexistente de Jesús, Él tenía el poder de resucitar de entre los muertos y vencer a la muerte y al pecado. Su cuerpo resucitado y glorificado reside en el cielo. Está sentado a la derecha de Su padre, intercediendo por Sus coherederos en la tierra y esperando la «plenitud del tiempo» cuando regrese para reunir a los elegidos de Dios.
Futuro seguro
Como Jesús no tiene principio ni fin, sostiene firmemente nuestro destino eterno en Sus manos, para aquellos que creen en Él como su Salvador y Señor. Como aquel que habló y la creación se hizo realidad, Jesús algún día nos reunirá a todos a Sí mismo y dará paso al nuevo cielo y a la nueva tierra.
En esta verdad ponemos nuestra esperanza. Nuestro futuro es seguro y eterno.
Nuestra adoración
La eternidad y autoridad de Jesús sobre la creación lo consideran digno de adoración por parte de todo ser vivo. Con voces unidas, declaramos aquí y en el cielo: «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas» (Apocalipsis 4:11).
Así será aquí pero también en el más allá, como lo atestiguó el apóstol Juan en una visión:
Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos» (5:13).
Y no solo por seres animados, sino también por los inanimados, plantea el Salmo 19:1: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Lo mismo se afirma de forma similar en el Salmo 66:4: Toda la tierra te adorará, y cantará a ti; Cantarán a tu nombre. Selah (cf. 96:11, 12).
La adoración por toda la creación es la única respuesta correcta respecto a la naturaleza de Jesús como el Divino eterno.
Fe inquebrantable
Nuestra fe, esperanza y salvación son inquebrantables gracias a la Palabra eterna. Jesús es desde la eternidad hasta la eternidad, el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Por ello, repetimos las palabras del apóstol Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna» (Juan 6:68).