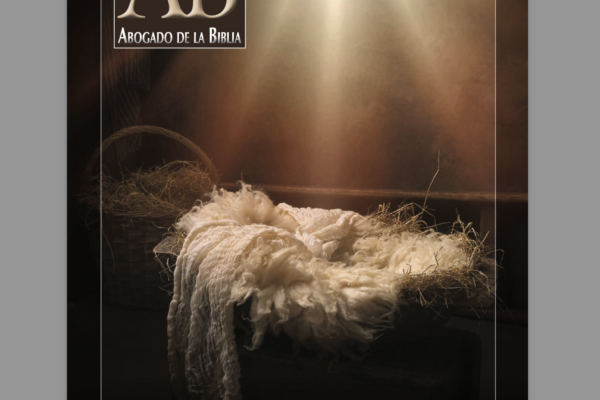Miré el folleto de defunción que tenía en mi mano. Fechas, horarios, lugares. Muerte: la muerte de mi abuelo, Emmett. Mis ojos escudriñaron la página y se congelaron ante el nombre debajo de Oficiante. Era mi nombre, no el de un ministro, sino la nieta de Emmett.
Tres días antes, mi abuelo había sucumbido al enfisema. Solo unos pocos familiares sabían que estaba en un hogar de ancianos, y esos pocos fueron los mismos que aparecerían en el funeral. Al hacer los arreglos, mis padres sabiamente lo simplificaron así: un servicio junto a la tumba, unas pocas flores, sin un ministro. En lugar de eso, ¿escribiría y leería una composición en la memoria del abuelo?
Acercándome al ataúd, a regañadientes recité mi poema, una colección personal de recuerdos. El papel y mi voz temblaban al recordar cuando pasaba los días festivos con mis abuelos, recogiendo piedras para que el abuelo las puliera, también recordé caminar con él en las montañas.
Pero el último recuerdo fue el que dolió más: el que mi abuelo se rehusara a aceptar a Cristo.
Sacamos pañuelos de las bolsas y de los bolsillos del pantalón, tratando de acallar los sollozos. Mi compostura también se derrumbó. A pesar del calor récord de ese día de julio, la familia se estremeció al final de la muerte de mi abuelo.
Abrí mi Biblia y leí en voz alta que aunque la oscuridad y la muerte habían ganado esta batalla, finalmente serían derrotados (Isaías 25:8). Terminé el servicio con 1 Corintios 15:25, 26: “Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte”.
Doblé el poema, lo metí en mi Biblia, y lentamente entre abrazos me abrí paso a la limusina. En el suave silencio, me llegó otra colección de recuerdos: las veces que mi familia y yo habíamos hablado con el abuelo sobre Jesucristo. ¿Nos perdimos algo? Me cuestionaba a mí misma. ¿Qué más podríamos haber hecho? Si los ángeles en el cielo se regocijan cuando un pecador se arrepiente, ¿qué están haciendo ahora?
Ni un rastro de remordimiento ni el vacío de asuntos pendientes fue la respuesta a mis preguntas sino, más bien, me inundó una paz.
Sembrar y contar
Esperé a que Dios mostrara la lista de cosas que podríamos haber hecho mejor. Pero no lo hizo.
En lugar de eso, mostró una lista de concursos y programas de la iglesia en los que mis hermanas y yo habíamos participado cuando éramos niñas, cuando nuestra abuela sonreía desde la banca y nuestro abuelo fruncía el ceño, cuando el abuelo asistía a la iglesia y escuchaba el evangelio. Después de cada presentación, salía de la iglesia como si acabara de ir a un museo.
Cuando la abuela murió años después, el abuelo cayó en un pozo de dolor sin fondo. Pensamos que estaría más receptivo al evangelio, así que lo llamé una noche. Esperé y oré mientras el abuelo lloraba como un niño pequeño. Entonces le dije. “Abuelo, Jesús sabe por lo que estás pasando. Él sabe lo triste que estás. Él puede ayudarte“.
La reacción de mi abuelo revivió imágenes mentales de su estoicismo en la iglesia. “Solo extraño a Helen”, se atragantó, y cerró la conversación.
Mi familia y yo también practicamos el evangelio ante el abuelo. Cuando la abuela murió, lo dejó incapacitado en el manejo de la casa. Entonces mamá le enseñó a escribir un cheque y hacer una lista de compras. Escribí instrucciones detalladas sobre cómo usar la lavadora y la secadora. Muchas veces llevamos al abuelo a almorzar. Hablábamos. Lo escuchábamos. Llorábamos. Nos abrazábamos.
Nosotros sembramos. Un año después de la muerte de mi abuelo, leí la parábola del sembrador. “Un granjero salió a sembrar su semilla”, Jesús comenzó en Mateo 13:3.
Escuché a predicadores exponer sobre los diferentes tipos de suelo que Jesús describió, pero pasaron por alto su primer pensamiento: El granjero sembró.
Así como el granjero sembró sin pensar en la tierra, el profeta habló sin pensar en sus oyentes. En su llamado a Ezequiel, Dios dijo: “No tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas, y vivas rodeado de escorpiones. No temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado . . . tú les proclamarás mis palabras . . . ” (Ezequiel 2:6,7).
El trabajo de Ezequiel era comunicarse. Después de esta llamada, su libro se desarrolla en un mensaje de fatalidad, juicio, destrucción y restauración. Pero todo lo que Dios requirió de Ezequiel fue que hablara.
El derecho a elegir
Antes de que Ezequiel pudiera recibir el aliento, Dios le advirtió: “Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle: “Así dice el Señor omnipotente”. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde; pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta” (vv. 4, 5).
Jesús dio forma a la misma verdad con diferentes palabras. En su parábola, una vez que el granjero esparció la semilla, perdió el control. La respuesta a la semilla fue de cuatro maneras. En el primer escenario, la semilla cayó a lo largo del camino, pero antes de que pudiera echar raíces, “los pájaros vinieron y se la comieron” (Mateo 13:4). En otras palabras, el maligno arrebató lo que se sembró (v. 19).
Mientras pensaba en la advertencia de Dios a Ezequiel, y en la parábola de Jesús, recordé la respuesta de mi abuelo a lo que hablamos y sembramos. Después de mudarse al hogar de ancianos, mamá visitó al abuelo en uno de sus días de tristeza. Agarrando su mano arrugada, ella se agachó junto a su silla. “Recuerdo las líneas de un viejo himno”, comenzó. “‘Oh, qué dolor tan innecesario tenemos, todo porque no llevamos todo a Dios en oración”.
Una mirada desafiante secó la humedad en los ojos del abuelo, pero mamá siguió hablando. “¿Sabes lo que dice esa canción? Que Dios es un gran Dios. Él quiere que le traigas todo a Él, incluso tu corazón”.
Los ojos de mi abuelo pasaron de mamá a la televisión. “Ya no quiero vivir”.
“Sé que extrañas a Helen”, insistió mamá, agarrando el control remoto y apagando el aparato. “Todo este tiempo Dios podría haberte ayudado. Él espera que le preguntes. ¿Sabes que no tienes que estar en la iglesia para aceptar a Jesús en tu corazón? Puedes hacer eso aquí mismo.
Pero el abuelo le pidió el control remoto y prendió la televisión. “Tengo todo lo que necesito”.
Unos días antes de que el abuelo muriera, mamá le habló una vez más sobre su necesidad de Cristo. “Hay un lugar más allá de este lado de la tumba”, dijo. “Si aceptas a Jesús en tu corazón, ese lugar estará con Él”.
Pero mi abuelo respondió en esos familiares tonos. “Eso no es para mí.”
Paz y satisfacción
Han pasado casi treinta años desde la muerte del abuelo. Mis padres y la mayoría de los que estaban en el funeral del abuelo han muerto. Cuando pienso en nuestros intentos de testificarle, nunca dejo de sentir la paz de Dios. Entiendo mejor a Jesús, quien se afligió por el rechazo de Jerusalén hacia Él (Lucas 13:34), pero enfrentó la muerte satisfecho de haber revelado a Su Padre a otros (Juan 17:6).
La experiencia con mi abuelo me ha dado una visión más holística del evangelismo: esa satisfacción no se limita a ver una cosecha de almas sino a hacer todo lo que
Dios espera de mí, independientemente de los resultados.